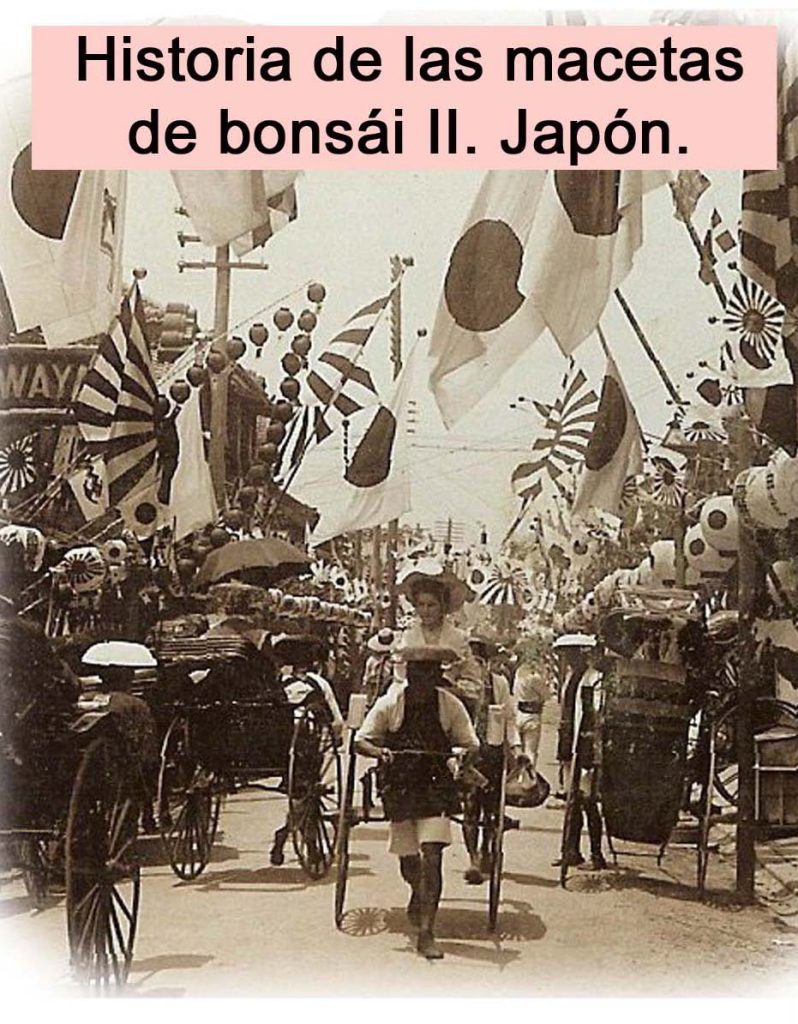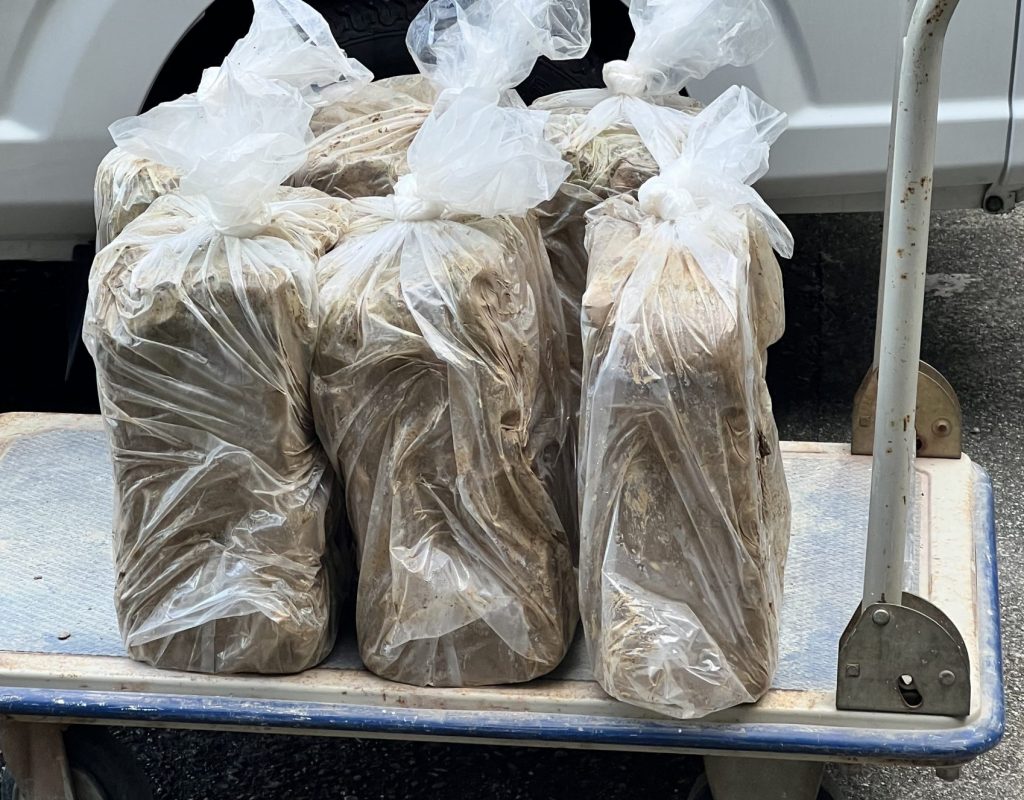Pasión por la cerámica XXXIV. De China a Japón: el viaje de la maceta bonsái.
Pasión por la cerámica XXXIV: Japón y las macetas de bonsái – Un vistazo histórico En el artículo anterior hablábamos sobre el origen de las macetas de bonsái, su procedencia y la evolución de la alfarería en China, repasando también cuáles fueron sus principales centros de producción. Hoy nos adentramos en la evolución de la alfarería en Japón. Los orígenes de la cerámica en Japón La cerámica en Japón tiene una historia milenaria que se remonta a la prehistoria. Las primeras sociedades de la Edad de Piedra, entre el 14.500 y el 300 a.C., desarrollaron una cerámica característica que el biólogo y arqueólogo estadounidense Edward S. Morse bautizó como “Jomon”. Este nombre no solo define un estilo decorativo —con huellas de cordones trenzados impresas en la superficie—, sino también todo un periodo de transición hacia lo que sería el equivalente japonés del Neolítico. Fue entonces cuando las comunidades dejaron atrás el nomadismo de los cazadores-recolectores y comenzaron a establecer asentamientos permanentes, basados en la agricultura y la ganadería. Con el tiempo, las formas cerámicas autóctonas fueron desplazadas por modelos foráneos. La introducción de estas nuevas técnicas ha generado cierto debate: algunos investigadores apuntan a la influencia de la actual Corea, mientras que otros señalan a China como el origen más probable. Lo cierto es que estas corrientes extranjeras llegaron durante el periodo Yayoi (400 a.C. – 300 d.C.) y florecieron en el periodo Kofun (300 – 700 d.C.), particularmente durante la era Yamato, hacia el año 538. En esta misma época, Japón adopta también el sintoísmo y el budismo, ambos con una marcada influencia china. Vasija de Jomon (3000 – 2000 aC), cerámica de estilo llama excavada en el sitio de Middle Jomon Sasayama; Daderot, CC0, vía Wikimedia Commons Buque de mediados de la era Jomon; I, Sailko, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons Cuencos profundos de la incipiente era jomon (11 000 – 7 000 aC); Ismoon (charla) (merci Gaspard!), CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons Esta última imagen de las piezas “Jomon” evoca, inevitablemente, la cerámica cardial del Neolítico europeo, propia de las costas del Mediterráneo occidental entre los milenios VI y V a. C. Se trata de piezas decoradas con impresiones hechas con el borde dentado y ondulado de conchas de berberecho. Pido disculpas por detenerme en estas cerámicas arcaicas, que en apariencia poco tienen que ver con la alfarería moderna para bonsái. Pero no puedo evitarlo: este tema me toca muy de cerca. Durante años ejercí mi verdadera profesión, la arqueología. Aunque mi formación es clásica, centrada en el mundo romano, tuve ocasión de trabajar con algunas de las primeras cerámicas del centro peninsular —variantes de la cardial— que, como las “Jomon”, se decoraban con impresiones. Lejos de la costa, sin acceso a conchas, se recurría a otros métodos: marcas de dedos, uñas, punzones o cordones. Las siguientes piezas, de hecho, recurren a esas técnicas. Y son especialmente significativas para mí. Cuenco y olla neolítica con 7500 años de antigüedad. Pertenecientes a Depósito del Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares, Madrid) Hace más de 20 años, extraje estas mismas piezas durante una excavación en Casa Montero (Vicálvaro, Madrid), una de las minas de sílex neolíticas más importantes de Europa, en la que tuve el privilegio de participar en varias campañas. Las mismas piezas expuestas en el Museo Nacional de Madrid (MAN), más de 20 años después. Volviendo a la evolución de la alfarería en Japón, durante el periodo Kamakura (1192–1319) surgieron numerosas sectas dentro del budismo. Un papiro de la época muestra una maceta plana con una delicada composición de árboles y plantas: se trata de la primera representación conocida de un bonsái en Japón. Ya en el periodo Heian (794–1185), la literatura y las artes —incluido el teatro— habían alcanzado un notable refinamiento. Más adelante, en el periodo Muromachi (1392–1573), se popularizó la obra de teatro Noh titulada Hachi-no-Ki, que significa “árbol en maceta”. El cultivo y cuidado de plantas y árboles se convirtió en una afición apreciada entre nobles y monjes budistas. Hacia el final del periodo Kamakura y a lo largo del Muromachi (aproximadamente entre 1400 y 1600), operaban importantes centros cerámicos en Tokoname, Shigaraki, Tanba, Bizen, Echizen y Seto. Estos son los llamados seis grandes hornos de Japón. Durante el periodo Edo (1603-1867), el shogunato Tokugawa impuso fuertes restricciones al comercio exterior, lo que impulsó el desarrollo de numerosos hornos cerámicos a lo largo y ancho de Japón. De carácter local, estos talleres solían llevar el nombre de la población en la que se encontraban. Muchos de ellos alcanzaron gran renombre, y algunos serán protagonistas de futuros artículos. En el siglo XVII, ganó popularidad un tipo de estampa realizada mediante xilografía, o grabado en madera. Se conocen como ukiyo-e, que puede traducirse como “pinturas del mundo flotante”. Estas obras reflejaban escenas de paisajes, teatro, barrios de placer y aspectos cotidianos de la vida japonesa, con un enfoque a veces costumbrista, a veces evocador. Oiran o prostituta de alto rango en un grabado «Ukiyo-e» del siglo XIX. Porta varias macetas y se aprecia un bonsái de cerezo japonés. Impresión “Ukiyo-e” del autor Torii Kiyonaga (1752-1815), muestra a dos mujeres con un sirviente mirando árboles bonsái en la plataforma de un poste con el vendedor de plantas sentado cerca. Tras el fin del periodo Edo, el shogunato Tokugawa cedió el poder al emperador Meiji en 1868. Japón reabrió entonces sus puertas al comercio exterior. La era Meiji (1868–1911) marcó un momento clave para la importación de macetas chinas —tema del que hablaremos más adelante—. La cerámica esmaltada y la porcelana ganaron rápidamente popularidad. Colección fotográfica Tom Burnett, vistas estereoscópicas. De 1859 a principios del siglo XX. Colección fotográfica Tom Burnett, vistas estereoscópicas. De 1859 a principios del siglo XX. También llegaron de China quemadores de incienso para exterior. Eran muy sencillos, sin esmaltar y profundos, características que los hacían muy útiles para plantar en ellos. Estos incensarios se cocían a temperaturas muy bajas, utilizando solo tallos de arroz como combustible, al igual que
Pasión por la cerámica XXXIV. De China a Japón: el viaje de la maceta bonsái. Leer más »